nada es viejo bajo el sol: la traducción
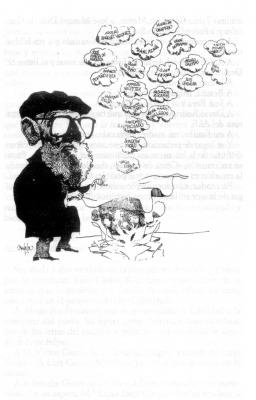
Todo proceso de intelección o comunicación es entonces una labor de traducción. En el caso de la poesía, como vimos, el poeta “se traduce” a sí mismo en el mismo acto creador que desemboca en la composición (o recomposición de sí) en un poema; y el lector ejecuta un proceso similar, pues el poema “se lo traduce” a sí mismo (lo recompone), según su horizonte cultural, ideológico y emotivo.
Cuando se trata de trasladar un texto de un idioma a otro, aparece una traducción más, y por ende, la cosa se complica. Se complica, si quieren, mucho más, puesto que el texto literario suele llevar consigo un “algo más” que no se encuentra en los diccionarios. Lo dice el mismo Vattimo:
Hay obras en las que prevalece el mundo: la sonatina de Mozart, la obra de ocasión, alguna novela u obra literaria que nos comunican el sentido de una pertenencia al mundo. Para dormirnos leemos una buena novela policiaca convencional, no, por aburrido, el Ulises. El Ulises es una obra donde prevalece la “tierra” en cuanto fuerza que nos choca y molesta, es algo irritante. Obras clásicas son aquellas que ponen en crisis el mundo habitual haciéndonos sin embargo vivir inmediatamente en otro mundo, son obras que no se limitan a irritarnos sino que también nos “riappaesano”. Sin embargo, en ninguna obra de arte uno u otro elemento pueden faltar del todo, como se ve fácilmente si pensamos en nuestra experiencia, pero también en el evento del discurso como tal: para decir algo se debe al mismo tiempo respetar la gramática y la sintaxis, y al mismo tiempo presentar algo no previsto en los manuales, en los diccionarios, en las enciclopedias. (1)
Parecía que era suficiente logro encontrar la transformación adecuada de una lengua a otra, cuando el sistema lingüístico básico (dicho de otro modo, la gramática) de cada lengua no es solamente un instrumento reproductor para la expresión material de las ideas, sino que más bien es en sí mismo el modelador de las ideas, el programa y la guía de la actividad mental del individuo, de su análisis de las impresiones, de su síntesis, de su almacén conceptual (Whorf, 1956); cuando nos encontramos con ese “algo no previsto” que nos desbarata (o “abarata”) la traducción.
En realidad la traslación de un idioma a otro tiene problemas endémicos de difícil solución. Uno de los más importantes es lo referente a la función expresiva de los sinónimos, como estudió Humboldt, por ejemplo; y como ya señalaba Diderot en sus Lettre sur les sourds et les muets:
Por tanto, en los términos sinónimos en muchas lenguas, se dan representaciones diversas de un mismo objeto, y esta propiedad de la palabra remite especialmente al hecho de que cada lengua incorpora una perspectiva específica del mundo.
De una forma más graciosa y coloquial lo explica Lévi-Strauss:
Desde el momento en que el inglés y el francés atribuyen valores heterogéneos al nombre del mismo alimento, la posición semántica del término ya no es absolutamente la misma. Para mí, que hablé exclusivamente inglés durante ciertos períodos de mi vida, sin ser por eso bilingüe, fromage y cheese quieren decir lo mismo, pero con matices diferentes: fromage evoca cierto peso, una materia untuosa y poco friable, un sabor espeso. Es una palabra especialmente apta para designar lo que llaman los queseros “masas gordas”, mientras que cheese, más ligero, fresco, un poco ácido y esquivándose bajo los dientes, me hace  pensar inmediatamente en el queso fresco. El “queso arquetípico” no es, por tanto, el mismo, para mí, según pienso en francés o en inglés. (2)
pensar inmediatamente en el queso fresco. El “queso arquetípico” no es, por tanto, el mismo, para mí, según pienso en francés o en inglés. (2)
No vamos a explayarnos más con el problema de la sinonimia, pues podríamos poner infinidad de ejemplos y autores. Apuntemos que, además de la dificultad de la traducción idiomática, la función expresiva de los sinónimos se da, aun sin darnos cuenta, dentro de una misma lengua. Generalmente no es casual que utilicemos, en una circunstancia dada, tal o cual sinónimo de un mismo concepto. Al menos no debería ser casual en la creación literaria (recordemos la “búsqueda de las palabras” del poema de Maïakovski); menos aún, por economía y encrespamiento, en la creación poética. Por ejemplo, decía Borges que él en ocasiones hubiera escrito “azulino” en vez de “azul”, pero que “azulino”, al contrario que su sinónimo “azul”, no se usaba de forma corriente y crearía en el lector una sorpresa que a él no le interesaba. (3)
Es por todo esto que lo primero que uno se pregunta es cuánto ha puesto el traductor de sí mismo en la traducción que leemos. Por eso, como mal menor, o mayor mal, en poesía los traductores suelen ser poetas. El epónimo de esta preocupación fue el famoso caso de R. Tagore, que sólo permitió ser traducido por Zenobia Camprubí, y ayudada por J. R. Jiménez.
Puestos en éstas, y ya que hemos citado a Borges, diremos que éste tradujo el Canto a mí mismo de Whitman. Casualmente también en Buenos Aires, León Felipe publicó su propia traducción en 1941. Borges, muy indignado con éste, le atacó sin ambages, acusándole de manipulador del texto original, de aleatorio y de ignorante del inglés. Entonces León Felipe le replica con un texto que siempre agradó a Coprovich, más partidario de Felipe que de Borges; y que reproducimos a continuación:
LA CALUMNIA
¿Y si yo me llamase Walt Whitman? A este viejo poeta americano de la Democracia le he justificado yo, le he prologado, le he traducido, le he falsificado y le he contradicho. Sí, le he contradicho ¿y qué? ¿No se ha contradicho él también? El hombre es el que se contradice y el que no sabe traducirse a sí mismo. El hombre “es indomable e intraducible”. Alguien (4) me ha insultado porque no sé traducir. Y me ha llamado calumniador. Y acaso yo no sea más que un calumniador de mí mismo. Después de tanto empeñarme por ser sincero conmigo y con los demás, en la mesa del psicoanálisis, en el confesionario, en la taberna, en el banquillo, delante del juez, en el cubo del pozo y en mis propios poemas, es posible que yo no haya hecho más que calumniarme a mí mismo. Y siempre me moriré preguntando: ¿Quién soy yo? Sí. ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú? (...)
No sé quién soy ni de quién hablo muchas veces, ni a quién calumnio cuando estoy borracho, como no sea al hombre.
Pero ya hay profesores sagaces de la palabra y del espíritu; eruditos y psiquiatras que saben muy bien de dónde viene el poeta, a dónde va y qué es lo que quiere decir. ¡Oh, sabios honorables, vigilantes y beneméritos! Gracias a vosotros, el poeta podrá morirse ya tranquilamente. Vosotros cuidaréis de descifrar y de explicar su testamento.(...)
Lo que hago con el libro de Jonás y con el libro de Job, lo hago también con el de Whitman si se le antoja al Viento. Cambio los versículos y los hago míos porque estoy en un terreno mostrenco, en un prado comunal, sobre la verde yerba del mundo, upon leaves of grass. (5)
(1) Gianni Vattimo, "Experiencia estética y nihilismo", cfr. en La alegría de los naufragios. Revista de Poesía, números 7 y 8, año 2003.
(2) Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Plon, París, 1958, pág. 106.
(3) Lo dijo en la entrevista en RTVE del programa A fondo. Ya sorprende que a Borges le importe algo de tipo popularista, pero además habría que señalar otras actitudes. Coprovich, por ejemplo, estaba más interesado en sorprender o “poner en guardia” al lector (valiéndose de cultismos y otros procedimientos), precisamente para sacarle de una lectura tan cómoda que llegue a somnolencia (sic). Ciertas palabras eran para él “semafóricas”, expresión utilizada por Mallarmé para hablar de cómo los adjetivos pueden ser mejores conductores del sentido: hay adjetivos que, en su lectura, no restan protagonismo al objeto que adjetivan, y otros que lo eclipsan totalmente (p. ej. cielo oscuro vs cielo aterciopelado).
(4) Borges, claro.
(5) León Felipe, Ganarás la luz, Cátedra, Madrid, 1982, pág. 118.
0 comentarios